En mi casa los escritores siempre fueron como estrellas de rock. Los libros ocupaban casi la mayor parte de las conversaciones de sobremesa y terminaban siempre en pasionales peleas confundidas entre el humo del tabaco y la última cerveza. Así aprendí a leer yo, tanto más interesado por participar que por cualquier otro motivo. Era una cuestión de amor –lo sé ahora- por un oficio que entre todos es el más noble: la creación. Aunque eso lo entendí después, cuando mis estrellas de rock dejaron de ser nombres sin rostro que flotaban en el comedor, entre el Camel y la Huari, y se convirtieron en voz, imaginación y palabra.
La primera vez que lo vi, estaba al lado de mis abuelos. La distancia en blanco y negro se sintió extrañamente familiar. “Es el Varguitas”, me dijo mi abuela. “Ah, el amigo del Gabo”, le respondí satisfecho. Era la primera vez que veía esa fotografía, pero la sensación fue de conocerla entera. Había escuchado tantas veces su nombre que hasta sentí que yo también podía llamarlo Varguitas, incluso si sus escritos habían sido hasta entonces humo y espuma. Pero ahí estaba, parado al lado de mis abuelos, más alto que ambos y con la camisa metida en el pantalón. Ahora tenía rostro y era un amigo al que se lo llamaba en diminutivo.

Yo almorzaba siempre entre Borges y Flaubert. A su lado se sentaba la cándida Eréndida y por conexión estaba mi abuela (para nada desalmada). El café lo servía doña Lucrecia, quien miraba con tormentoso deseo a Demian que yacía sentado al lado de mi tío, en la esquina izquierda de la mesa, a conversar sobre Dios sabe qué –nada bueno pareciera, pues su mirada estaba siempre ensimismada. Y a la cabecera, mi abuelo y Vargas Llosa discutían la realidad peruana-boliviana en conversaciones tan acaloradas que serían impropias de haber estado en la catedral en lugar de en el comedor de la calle Max Paredes. Así me pasaba los sábados y domingos a la hora de comer, escuchando sobre el Boom latinoamericano o, en ocasiones, la literatura norteamericana del siglo XX. Aunque por momentos hubiese preferido recordar la última victoria del Wilstermann –debo admitir-, le debo todo lo que soy a ese par de horas donde mi vida cobraba sentido en las demás.
Para mí, lo supiese o no, la literatura fue siempre eso. La imaginación de vidas que para nada tienen que ver con la propia y que, aun así, se manifiestan irrigadas de nervios. La recolección sesuda de palabras cuyos entrelazamientos esbozan la figura del infinito. El mismo infinito que impregna, como por arte de magia, la razón del existir. Hace poco se fue Vargas Llosa; y con él, toda una generación de escritores que hicieron de los almuerzos y de la historia un lugar por el que vale la pena soñar. Con él se terminó el boom que tanto necesitaba Latinoamérica para desprenderse de un pasado, un presente y un futuro que amenazaban con extinguir la esencia de la condición humana. Su literatura lo elevó y por extensión a nosotros, sus lectores, quienes “modelados con la arcilla de nuestros sueños” imaginamos aquellas ficciones que él alguna vez ya pensó, ya vivió y nos permitió vivirlas.

Tuve que irme lejos para que ese nombre tan escuchado en mi niñez cobrara, al fin, palabra. Tuve que sustituir los almuerzos en familia por los de la soledad para descubrir que mi mesa nunca estará vacía. Pues ahora ceno con Lituma, hablo con Fonchito y reescribo los cuadernos de don Rigoberto con mis propias diatribas y ensueños. Como Ricardo Somucurcio, pasaré la vida buscando el amor indefinible en algún rostro que se escape y se reencuentre en la imaginación. Y, aunque no me case con ninguna tía, tendré en mi memoria el aroma fresco de la invención, de los sábados en la tarde cuando mi abuela me contaba sobre Varguitas, su amigo. Ahora, el mío también.
Son pocos quienes entienden en verdad la labor de la literatura en la sustancia humana. Sin dudas, Vargas Llosa fue de los mejores. Así lo demostró en sus tantas novelas, ensayos y relatos que conmocionaron a un mundo que no se sabía ya conmocionar. Aventajándose sobre la polémica que desdeñosamente pretendemos ensalzar, triunfó una letra que supo dibujar las facciones de lo imaginario y la ficción, exaltando por siempre la belleza, el trabajo y los sueños. Para quienes procedemos del mismo continente, representó en nuestras lejanías la grandeza que comparte su vida y la nuestra. Nos enseñó a leer soñando para impedir caer en la resignación, para derrotar la condición perecedera de nuestra existencia, para disfrutar de la confusión del deseo. Hoy lo recordamos por lo que es: un creador, un amigo y un mentor.
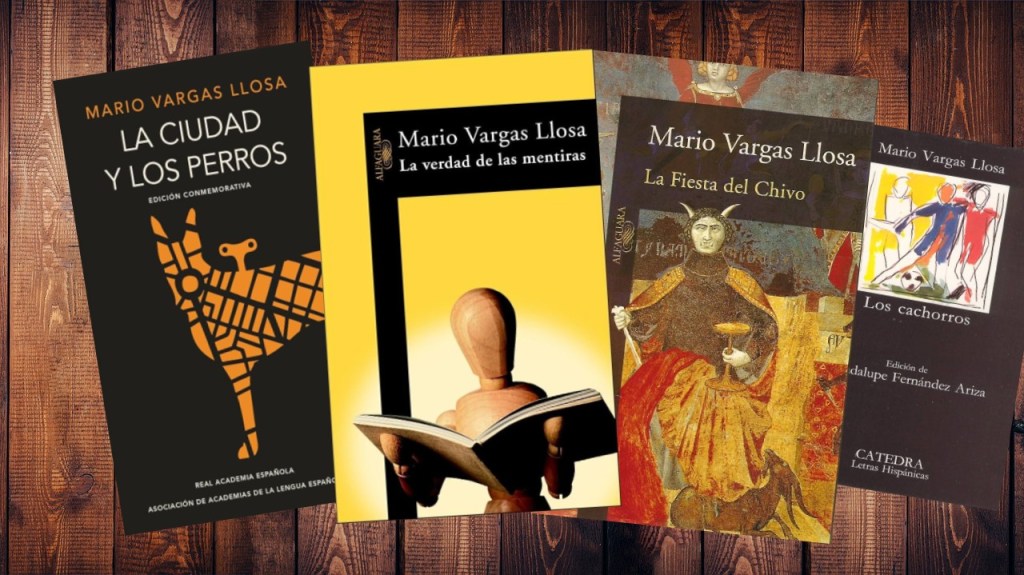
Su marcha es el fin de un ciclo que ha enriquecido la sensibilidad humana, dotándola del vigor que la levanta. Aunque se le quite el nombre y su rostro se pierda en el espeso humo, quedará impregnada su palabra. Imborrable, inagotable. Su memoria, entonces, será la nuestra –la de los nuestros- que compartiremos en cada almuerzo donde se despierte la pasión encarnecida en la esperanza. Ahí donde el Varguitas, nuestro amigo, retorne para imaginar nuestros deseos. Sino, por lo menos, confesemos que nos ha dado tema para una novela. ¿No, niño bueno?
Descubre más desde
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.











Debe estar conectado para enviar un comentario.